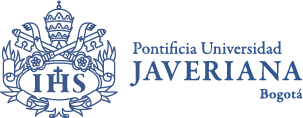Publicador: ¿Por qué es importante estudiar la psicología desde un enfoque feminista? - mentalidades
Comunidades

¿Por qué es importante estudiar la psicología desde un enfoque feminista?
Ensayo construido a partir de las conversaciones y contribuciones de las integrantes del grupo Cosmovisiones Femeninas
“La gran pregunta que no he sido capaz de responder, a pesar de mis treinta años de estudio del alma femenina, es ¿Qué es lo que la mujer desea?”
- Sigmund Freud
“¿Qué es lo que la mujer desea?” es la pregunta que inaugura la historia del psicoanálisis. No obstante, mientras que lo femenino como objeto de estudio ha pasado por la producción académica y legítima del hombre, la mujer, en el marco histórico, en pocas oportunidades ha sido reconocida como sujeto de la acción investigativa en la psicología (Reyes, Mayorga & Araújo, 2017). Desde el enfoque clínico, por ejemplo, la histeria ha sido un lugar común para hablar de las mujeres, pues bien se sabe que desde la entrada de la clínica de Charcot la mujer fue reducida a “loca” o “histérica”. Continuando, el enfoque social en muchas ocasiones ha caído en la reproducción sexo-genérica cimentada en los discursos heteronormativos, por ejemplo, en la defensa a ultranza de la familia tradicional como núcleo de la sociedad o la protección de los roles de género como forma de protección cultural sin preguntarse de qué manera se reproducen estos estereotipos que mantienen la discriminación. El campo organizacional no se salva, puesto que algunos de sus discursos y prácticas sitúan el mundo del trabajo como un espacio de dominancia sobre las mujeres, encargándose de mantener estructuras patriarcales del “deber ser” en la oficina y en la sociedad.
En este sentido, se hace necesario adoptar otro lente de acción en nuestro quehacer: el feminismo. Como estudiantes y mujeres nos motiva un compromiso ético y político que implica investigar, cuestionar y reaccionar de cara a lo invisibilizado. Así, hilar y construir desde una psicología feminista supone reflexiones tanto epistemológicas, metodológicas y ontológicas, que atiendan a la negligencia histórica de la desigualdad, opresión e invisibilización de las mujeres en la disciplina, y en este orden, que ellas devengan no como objeto, sino como sujetas de acción. Entonces, ¿Qué es lo que la mujer desea? La mujer, desde nuestra óptica feminista, no desea ser estudiada, estereotipada y patologizada; desea una inclusión epistémica, metodológica y ontológica, a saber, ser una sujeta activa dentro de la disciplina donde, sin lugar a duda, el interés no solo será académico, sino también político.
A partir de esto, la pregunta central que nos hemos hecho como psicólogas en formación ha sido ¿Por qué es importante estudiar la psicología con un enfoque feminista? Para empezar a encontrar respuestas, es importante remontarnos al papel inicial que han tenido -o dejado de tener- las mujeres en esta disciplina. La inclusión de las mujeres en la academia comenzó en Estados Unidos a finales del siglo XIX e inicios del XX. Anteriormente la educación formal estaba orientada y ofrecida exclusivamente a los hombres, considerando que las mujeres no contaban con las habilidades necesarias para alcanzar estudios superiores y mucho menos la necesidad, pues su papel en la sociedad estaba delimitado a los roles de cuidado en el ámbito privado del hogar y la crianza. En palabras de Silvia García (2010), las mujeres de estos primeros años debieron enfrentarse al discurso dominante del no pueden y no deben. Adicionalmente, las mujeres se veían confrontadas a la tensión entre la posibilidad de acceder a una educación superior y renunciar a la familia, o sacrificar su desarrollo académico para poder cumplir con este otro mandato social, siendo dos opciones que no podían coexistir.
Paulatinamente, algunas mujeres se fueron abriendo campo a codazos en estos espacios donde no eran gratamente bienvenidas, enfrentándose a obstáculos tan significativos como la negación de los títulos universitarios, a pesar de haber tomado las mismas clases y requisitos que sus compañeros hombres. Un conocido caso de esto fue Christine Ladd-Franklin, psicóloga y teórica de la percepción del color, quien después de haber luchado cuarenta y cuatro años para que la academia reconociera su formación doctoral, recibió su título a los 79 años (Bosch, Ferrer & Alzamora, 2007).
Aunque es innegable que se han abierto oportunidades y horizontes para las mujeres en la academia, sigue habiendo una brecha entre los hombres y mujeres que siguen su carrera profesional en este contexto. Un estudio realizado por la profesora María Adelaida Farah (2021) en la Pontificia Universidad Javeriana, encontró que en el 2021 el profesorado se compone por 149 docentes titulares, entre quienes 50 son mujeres y 99 son hombres, lo que significa que solo el 33% de todos los profesores titulares de la Universidad son mujeres. Sin embargo, María Adelaida afirma que “el porcentaje de mujeres estudiantes de la Javeriana (56%), es sustancialmente mayor al de profesoras (33%), y así el relevo generacional puede ir significando una mayor participación de mujeres profesoras y generadoras de nuevo conocimiento”. Asimismo, persisten diferencias en el desarrollo de comunidad académica y como gremio, lo cual se ve reflejado en el número de presidentas de la APA, pues en los 130 años de historia de esta institución, solo ha habido 17 mujeres, en comparación con los 113 presidentes varones.
Todo esto ha impactado no solo en el desequilibrio en el reconocimiento de las mujeres en la profesión y en las diferencias para el acceso a los espacios de decisión sobre el desarrollo académico de mujeres en la psicología, sino que repercute fuertemente en el conocimiento que se produce y se toma como discurso válido por la academia, lo que se ve agravado al considerar el objeto de estudio de la psicología: el ser humano. Esto permite preguntarnos ¿cómo se ha visto permeada la concepción actual que tenemos de persona por los discursos machistas y patriarcales que se reproducen en la academia? ¿De qué forma esto ha repercutido en el quehacer de las psicólogas y su lugar dentro de las facultades?
Frente a esto, Gerda Lerner (1986), menciona que “el pensamiento femenino ha estado aprisionado dentro de un marco patriarcal, estrecho y erróneo, un prerrequisito necesario para cambiar es transformar la conciencia que las mujeres tenemos de nosotras mismas y de nuestro pensamiento” (p.7). Es decir, esta invisibilización no solo permea nuestro quehacer psicológico, sino el lugar que ocupamos como mujeres en el campo social, laboral, educativo, político y privado, pues hemos sido situadas históricamente como subordinadas a los hombres, tanto a nivel de acción como de pensamiento. En este orden de ideas, resulta relevante para nosotras, estudiantes en formación, cuestionarnos cómo vivimos en carne propia estos discursos hegemónicos y patriarcales en nuestra educación, tanto dentro de las aulas, como fuera de estas.
Por esta razón, al adentrarnos en un contexto más cercano, específicamente en nuestro entorno universitario, en los primeros semestres de nuestra carrera, abordamos el pensum con materias que hacen una revisión histórica de los avances de la psicología como disciplina. Por ejemplo, una de las cátedras estudia la forma como se ha conceptualizado lo psíquico a lo largo de la historia occidental, lo cual dio lugar a la institucionalización de la psicología como disciplina y como profesión. El énfasis de este curso es el análisis conceptual desde una perspectiva histórica, y su objetivo está en contestar la pregunta: ¿cómo han emergido históricamente distintas aproximaciones al conocimiento de lo psicológico?
Se hizo una revisión de los principales autores estudiados en esta carrera; Pavlov, Thorndike, Watson, Wundt, Titchener, Tolamn entre otros. Lo llamativo es que de los autores que los estudiantes de psicología de la Javeriana estudian a fondo, hay una clara predominancia de voces masculinas. Alarmadas con este hallazgo, continuamos con la búsqueda de las bases teóricas de las clases y para esto se realizó una revisión de las lecturas empleadas para estudiar los temas de los cursos. Saltan a la vista autores como Platón, Aristóteles, Descartes, Thomas Hardy, Boring, Frederick Copleston, entre otros, y entre ellos muy escasas perspectivas femeninas, como la de Maritza Montero.
Adicionalmente, en la clase que trata de la construcción de lo psicológico, se analizan textos en su mayoría escritos por hombres algunos de ellos hacen alusión a aportes de mujeres; sin embargo, estas contribuciones son descalificadas desde un sesgo patriarcal. Específicamente, en el libro Historia de la psicología de Thomas Hardy Leahey, donde se mencionan los aportes de Hypatia de Alejandría, Judith Murray, Mary Wollstonecraft y Olympe de Gouges. No obstante, en el estudio de la historia de la Psicología se ha visto que sus trabajos no tienen mayor desarrollo o visibilidad, situación que termina reproduciéndose en las aulas.
En el mejor de los casos el estudio de estas mujeres y sus aportes cae a un segundo plano, como ocurrió en el caso Judith Murray y Mary Wollstonecraft de quienes se habló para reconocer que adoptaron puntos de vista de otros autores como Locke “sobre la posibilidad de educar toda mente, masculina o femenina” (Leahey, 2013, p.166), o que solo alcanzaron la fama por “sus enseñanzas a numerosos discípulos” (Leahey, 2013, p.73) como Hypatia de Alejandría, quien además fue resaltada por “su estatus sagrado debido a su virginidad y su renuncia al placer sexual” (Leahey, 2013, p.73) en cambio de ser exaltada por sus obras sobre matemática y astronomía. Todo se resume en el terrorífico final de esta mujer, a quien “el obispo de Alejandría, Cirilo, molesto por su influencia política sobre el gobernador de Alejandría, la calificó de bruja alegando que enseñaba astrología e hizo que la ejecutaran” (Leahey, 2013, p. 73).
Asimismo, otro factor que nos permite ilustrar la necesidad de incluir a las psicólogas y sus aportes en la disciplina dentro de nuestro pensum es la oferta de cátedras de pensadores, donde tenemos la posibilidad de estudiar cinco autores: Freud, Piaget, Vygotsky, Bateson y Skinner. Aunque es fundamental entender las teorías de estos autores para la formación psicológica, pues marcaron grandes avances y aportes para nuestra disciplina, es notoria la ausencia de mujeres estudiadas y tomadas como referentes teóricos en nuestra educación. En este sentido, como propuesta futura para nuestro pensum, podría ser la creación de una clase adicional a estos 5 autores, que recoja los aportes de las mujeres en el campo de la psicología, como por ejemplo: Mary Wilton Calkins, Margaret Floy Washburn, Florence Goodenough, Helen Thompson Wooley.
A partir de lo expuesto anteriormente, y los cuestionamientos que nos hemos hecho en los últimos años, decidimos organizarnos y formar un grupo de estudio llamado Cosmovisiones Femeninas: La Mujer en la Academia, con el fin de buscar respuestas a estas preguntas y plantearnos aún más interrogantes que nos convoquen como mujeres y como psicólogas. En este espacio hemos encontrado un lugar en el que las ideas que nos han inquietado desde hace largo tiempo se enriquecen con otras nuevas, conformando así una polifonía de voces y pensamientos de mujeres que encuentran valor en cuestionar aquello que socialmente se da por sentado. En este orden de ideas, ¿por qué es importante estudiar la psicología desde un enfoque feminista?, porque siendo la psicología una disciplina arraigada al estudio de lo humano, pareciera que redujera dicha condición al saber-hacer-poder de los hombres y/o estructuras hegemónicas usualmente patriarcales, cuando la realidad es que las mujeres siempre hemos sido parte en la construcción del conocimiento en nuestra disciplina.
Créditos
- Prof. Carolina Morales (coordinadora)
- Alejandra Caycedo (redacción, líder)
- Daniela Zárrate (redacción)
- Sara Rivera (redacción)
- María Juliana Rubiano (líder)
- Ana María Pareja (búsqueda bibliográfica)
- Paula García (búsqueda bibliográfica)
- Valentina Gómez
- Paula Ballén
- Violeta Morales
- Juliana Andrea Barajas
- Natalia Lorena Ramírez
- Catalina Aristizábal
Referencias
Barragán, A. (2012). Genealogía e Historia en Michel Foucault. Disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/5138/513851806013.pdf
Bosch. E, Ferrer. V, Alzamora. A. (2007). El laberinto patriarcal. Anthropos. ISBN: 8476587988
Canal Vicerrectoría de Investigación PUJ (14 de Septiembre 2021). María Adelaida Farah, Inauguración del XVI Congreso La investigación en la Pontificia Universidad Javeriana. [Archivo de vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=DxqCClgt3rk&t=3366s
García. S. (2010). El olvido de las mujeres pioneras en la Historia de la Psicología. Revista de Historia de la Psicología, 31(4), 9-22.
Leahey, T. (2013). Historia de la psicología (7th ed.). Madrid: Pearson Educación. Disponible en http://drezmarm.weebly.com/uploads/1/1/3/4/113438575/historia_de_la_psicolog%C3%ADa_de_thomas_hardy_leahey.pdf
Lerner, G. (1986). La creación del patriarcado. Crítica. ISBN 8474234743.
Reyes, M. I., Mayorga, C. &, de Araújo, J. (2017). Psicología y Feminismo: Cuestiones epistemológicas y metodológicas. Psicoperspectivas, 16(2),1-8. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=171053168001